El desarrollo de infraestructura es vital para el crecimiento económico y la igualdad en América Latina y el Caribe. Sus servicios son clave para la competitividad de las economías y la calidad de vida de sus habitantes. Toda vez que los recursos públicos son escasos y tienen un alto coste de oportunidad, es necesario desarrollar datos, análisis y evidencia que permitan seleccionar las mejores alternativas para su desarrollo y sustentar la toma de decisiones informada. En esta entrada, mostramos la necesidad e importancia de realizar comparativas sólidas, basadas en la evidencia, entre el desarrollo de infraestructura pública mediante asociaciones público-privadas y esquemas de obra pública tradicional, desde la perspectiva de renegociaciones, retrasos, sobrecostos y mantenimiento.
Una de las principales obligaciones del responsable público es la de actuar de manera honesta, transparente, y eficiente en el manejo de los recursos que pertenecen al conjunto de la sociedad. Para ello, la información técnica de calidad y la evidencia contrastada deben ser insumos claves de la toma de decisiones.
Las infraestructuras públicas juegan un papel fundamental en los niveles de crecimiento e igualdad de las economías de América Latina y el Caribe. Sin embargo, si bien la región ha hecho un enorme esfuerzo inversor en las últimas décadas, la brecha de infraestructura sigue siendo un freno al desarrollo, y los servicios de infraestructura pública no cumplen con los niveles de provisión, calidad y competitividad que corresponden a los habitantes de la región y sus economías. Hará falta más y mejor. A ello se une que los recursos públicos son finitos, y tienen siempre un alto costo de oportunidad. La toma de decisiones implica que asignar recursos a un proyecto necesariamente impide que se realicen otros. Y ahí, garantizar que los recursos públicos empleados generan los resultados deseados es una obligación. En América Latina y el Caribe, uno de cada dos dólares de dinero público destinados al desarrollo de infraestructura se desperdicia.
Más análisis y evidencia para robustecer la toma de decisiones entre los diferentes mecanismos de desarrollo de infraestructura pública
Tradicionalmente, el sector público ha respondido por gran parte del total de la inversión en infraestructura pública de la región, frente a un tercio aportado por el sector privado (veinte por ciento si focalizamos en la última década). A los esquemas de Obra Pública Tradicional (OPT) que dominaron el desarrollo de infraestructura en la región hasta gran parte del siglo pasado, y donde el sector privado participaba/participa de manera separada en las etapas de diseño, construcción u operación de la infraestructura, se fueron uniendo esquemas alternativos donde el privado tomaba un rol coordinado, gestionando frecuentemente de manera integral todos las fases del diseño, construcción, operación, prestación de servicios y mantenimiento de los activos. Estas Asociaciones Público-Privadas (APPs) formuladas a partir de contratos entre el sector público y el privado fueron cada vez más habituales, y con presencia predominante en sectores como energía, puertos, aeropuertos, o carreteras, entre otros.
El éxito o fracaso de estas asociaciones se concentra en la capacidad de generar buenos contratos, con incentivos correctos y donde la relación entre el público y privado es beneficiosa para ambas partes, y por ende para el conjunto de la sociedad. ¿Cuándo las APP son una mejor alternativa ante OPT para el desarrollo de infraestructura y la provisión de sus servicios asociados? La respuesta es (o debería ser) muy sencilla: cuando suponen la alternativa que mejor uso posible hace de los recursos públicos. Y para ello, los contratos APP y de OPT deben sufrir un escrutinio riguroso que permita comparar de manera integral ambas opciones – a lo largo de toda la vida del activo, y bajo la perspectiva de prestación de servicios de calidad – y determinar qué opción supone un mejor uso de los recursos del conjunto de la sociedad (genera “valor por dinero”).
La necesidad de generar y contrastar la evidencia entre alternativas para aprender y mejorar en el desarrollo de proyectos
Desafortunadamente, gran parte de la evidencia existente para el desempeño histórico de las APP y de las OPT ha seguido caminos diferentes, dificultando su comparación. Pocos son los ejercicios ex – post, o que usen ejercicios contrafactuales en la comparativa de ambos modos. Podría decirse que, por el lado de las APP, gran parte de la literatura se ha centrado en la ocurrencia e impacto (negativo) de las renegociaciones de contratos. Algunos trabajos muestran cómo, en América Latina y el Caribe, el 68% de los contratos APP sufre renegociaciones, alterando las condiciones de equilibrio económico y financiero del contrato. Señalan los autores cómo en la región, en promedio entre 1980 y 2000, las renegociaciones tenían lugar en promedio a los 2.2 años iniciales del contrato (siendo un 60% del total realizados antes de los tres primeros años), y cómo en los contratos firmados a partir de 2000 este promedio descendía al primer año del contrato. En el caso concreto de Chile, cuatro de cada cinco dólares desembolsados por renegociaciones se concedieron durante el período de construcción. En total, las renegociaciones en Chile alcanzarían un incremento del 30% del presupuesto inicial. En el caso de Brasil, los estudios muestran igualmente cómo la mayoría de las renegociaciones ocurren dentro de los dos primeros años del contrato.
Un reciente trabajo sobre los patrones en renegociaciones de APP en América Latina y el Caribe muestra cómo las dos principales causas de las renegociaciones se relacionan con fallos en el diseño técnico del proyecto. La tercera causa es la solicitud del gobierno de aumentar la cantidad o prestación de servicio de infraestructura contratado, igualmente relacionada con los cambios en el proyecto. En cualquier caso, todos motivos relacionados con una planificación inicial ineficiente y que pueden explicar por qué la mayoría de las renegociaciones observadas tienen lugar en los primeros años de vida del activo/servicio provisto. Si la gran mayoría de las renegociaciones de contratos tienen lugar en la etapa de construcción ¿cómo puede compararse con los mismos procesos bajo OPT, cuando los países de la región contratan con el sector privado la construcción de la infraestructura y estos asumen la obligación de entregar un activo por el precio ofertado? Desafortunadamente, la falta de información o análisis de renegociaciones dificulta una comparativa justa con los contratos de construcción de la obra pública tradicional, y que deberían estar sometidos a las mismas necesidades de adecuada planificación y diseño.
La renegociación es un proceso, pero su resultado es el impacto sobre el bolsillo del ciudadano; su costo asociado, la cantidad de recursos adicionales que la sociedad debe destinar para desarrollar la misma cantidad/calidad de infraestructura acordada. ¿Y qué sabemos de sobrecostos de la obra pública en América Latina y el Caribe? En promedio, el desarrollo de obra pública en la región presenta un 48% de sobrecostos – presentes en tres de cada cuatro proyectos de infraestructura pública, cifra que se reduce considerablemente cuando participa la banca multilateral de desarrollo mejorando los procesos de planificación y preparación de los proyectos–, promedio muy superior al mundial, situado en el 28%, y que muestra cómo, si bien la ineficiencia en el desarrollo de obra pública no es algo específico de la región, si hay mucho margen de mejora. A ello se une los retrasos en el desarrollo de la obra, que inmovilizan capital físico y financiero – hecho que puede llegar a suponer alrededor de un 10% del costo total del proyecto –, y el costo asociado al inadecuado mantenimiento de la obra pública tradicional, ante la falta de previsión de recursos, e incentivos – por citar un ejemplo, entre 1992 y 2005 Perú gastó siete veces más en rehabilitar carreteras desatendidas que lo que hubiera costado su mantenimiento rutinario de ser previsto e internalizado en contrato con el sector privado. Sin embargo en Brasil, por ejemplo, donde se desarrollaron numerosos contratos por prestación de servicios de operación, rehabilitación y mantenimiento con el privado, el costo unitario de las obras de rehabilitación de contratos por prestación de servicios ha sido entre un 25 y un 35 por ciento más bajo que los costos de rehabilitación tradicionales firmados en el mismo período, y los costos unitarios de mantenimiento han sido un 34 por ciento más bajos que los costos unitarios de mantenimiento convencionales, con el factor añadido de que esta modalidad permite generar compromisos contractuales más transparentes para el efectivo adecuado mantenimiento de las carreteras.
Planificar, priorizar, preparar, estructurar y financiar proyectos siempre con el propósito de hacer el mejor uso posible de los recursos públicos
Estimaciones conservadoras muestran cómo las ineficiencias de la inversión pública en infraestructura supondrían más del 1% del PIB regional. A ello se une el consecuente (e infravalorado) impacto en términos de pasivos contingentes de contrataciones públicas: dadas las cifras de inversión pública en infraestructura en la región (2.2% PIB, en promedio en la última década) y el nivel promedio de sobrecostos, un ejercicio rápido situaría dichos pasivos contingentes en cuantías superiores a un 1% del PIB de la región, cifra que incluso no considera el incremento por mantenimiento adicional imprevisto y rehabilitación de activos en los presupuestos públicos. Toda vez que la participación privada en infraestructura en la región se ha situado por debajo del 1% del PIB, los pasivos contingentes generados hasta la fecha por las APP no pasarían de un 0.3% del PIB si tomamos por ejemplo la experiencia chilena.
En definitiva, y como en tantas cuestiones de la economía pública y toma de decisiones, la gestión adecuada de los procesos de inversión en infraestructura pública requiere de estudios comparativos rigurosos, que permitan seleccionar siempre la mejor alternativa de inversión y desarrollo con el foco de la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Renegociaciones, sobrecostos, retrasos, falta de mantenimiento, son todos reflejos de una misma realidad, y es el desarrollo ineficiente de la infraestructura. En nuestra mano está generar los mecanismos adecuados para mejorarlo: planificar, priorizar, preparar proyectos, estructurarlos y financiarlos siempre con el propósito de escoger el camino adecuado.
Por Gastón Astesiano y Ancor Suárez-Alemán

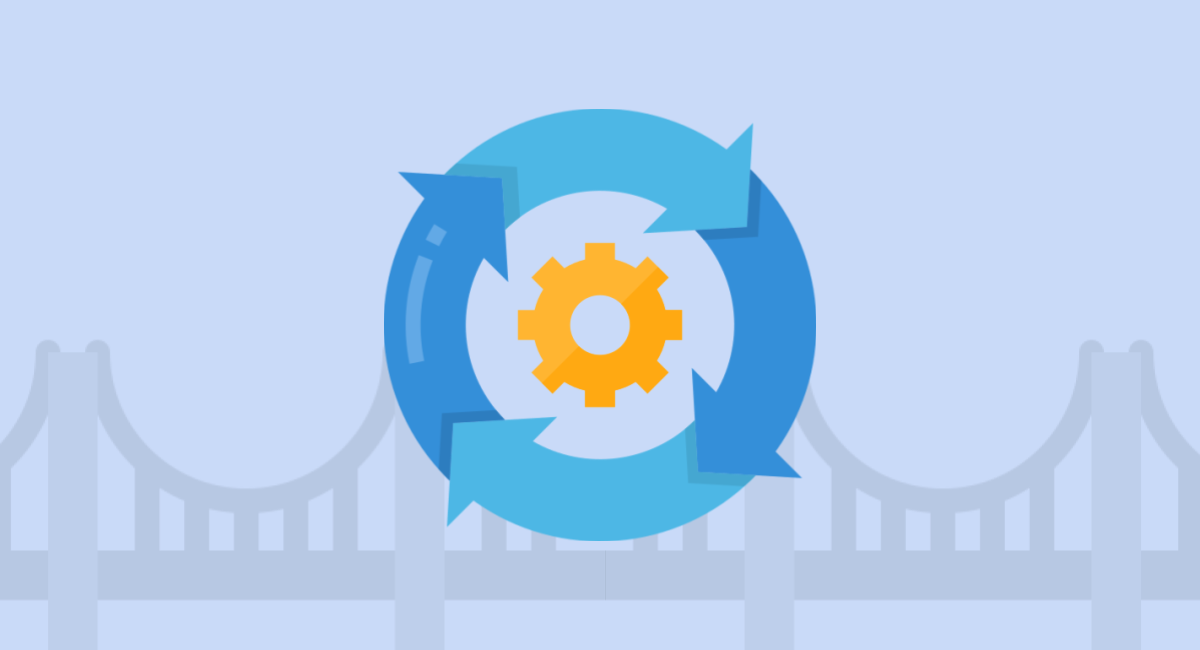

Interesante la reflexión que exponen en este escrito.
Sin embargo, no hay nada nuevo, está claro por los datos lo que ha estado pasando con la inversión en infraestructura. Creo que falta un punto esencial para que la inversión pública sea adecuada y se cumpla la más que discutida premisa de la que parten:: “El desarrollo de infraestructura es vital para el crecimiento económico y la igualdad en América Latina y el Caribe. Sus servicios son clave para la competitividad de las economías y la calidad de vida de sus habitantes” .
Esto no es una verdad absoluta, evidentemente, solo se cumple cuando la infraestructura que se va a construir genera unos beneficios sociales superiores a sus costes, para hacer este ejercicio es elemental calcular una buena predicción de la demanda.
Por tanto, antes de cualquier inversion en infraestructura se debe de llevar a cabo una minuciosa valoración Económica-social del proyecto y asegurar una adecuada predicción de demanda. Los riesgos de un fallo en estas predicciones tienen que estar perfectamente recogidos en el contrato. El resto ya se sabe.
Además, se habla del mantenimiento, está ha estado fallando de forma sistemática (tanto en America Latina como en Africa) puesto que no ha habido una asignación de la responsabilidad marcada de en los contratos de ejecución.
Muchas gracias
Presentación muy interesante.
Creo que la banca multilateral debe oponerse abiertamente a los elefantes blancos que de tanto en tanto promueven algunos gobiermos para beneplacito de algunos contratistas inescrupulosos deberian actuar como un tribunal de cuentas al estilo europeo , tecnicamente ya está dicho todo, ,falta solo cumplir con nuestras obligaciones eticas y morales para que los mas pobres no sigan pagando las consecuencias,