“La tecnología nos mostró sus bondades, pero también sus limitaciones.”
Moisés Wasserman.
Mientras escribo estas líneas, cada uno de los colegios privados y oficiales en Colombia empieza a dar sus primeros pasos hacia la reapertura de sus actividades presenciales. No es un paso menor. La sociedad ha empezado a entender en la presencialidad un elemento vital para el proceso escolar. Han transcurrido casi un año desde el momento en que, de forma abrupta y precipitada, todos nos vimos avocados a transformar nuestras prácticas. Y, después de todo este tiempo, creo que estamos en un momento oportuno para hacer un balance objetivo de cómo esta circunstancia nos ha ratificado la necesidad de pensar en estrategias adecuadas para el mejor impulso de las habilidades del Siglo XXI. Un balance, no solo de lo que sirve y lo que no, sino de hasta dónde sirve cada recurso con el cual estructuramos el proceso escolar de las nuevas generaciones.
Personalmente, considero que en la adecuada comprensión de algunos de los elementos más tradicionales de la educación, se pueden encontrar algunas de las manifestaciones más innovadoras y disruptivas de esta generación. Baso mi opinión en los siguientes tres argumentos:
(i) el afán de innovar nos ha llevado a asimilar una educación tradicional, con una educación anacrónica; (ii) esa asimilación arbitraria nos ha llevado a olvidar que en toda tradición, casi por definición, hay algo de virtud;
(iii) en las virtudes esenciales de ciertas prácticas tradicionales, se encuentra el mejor recurso para desarrollar habilidades como la persistencia, la creatividad o la solidaridad, que no solo no han perdido su vigencia, sino que parecen hoy más urgentes que nunca.
El afán de innovar
Es común oír de muchas voces autorizadas un clamor por renovar las prácticas en el campo educativo. Expresan la urgencia de renovar las prácticas “tradicionales” y, al hacerlo, tal vez, caen en una tentación de hacer una generalización arbitraria: la de pensar que en todo lo tradicional hay una necesidad de cambio. No puede ser, dicen, que los salones del Siglo XXI se vean igual a los salones del XIX o del XX. Abogan, en consecuencia, por provocar una especie de “tabula rasa” en las prácticas educativas.
Comparto parcialmente las preocupaciones de quienes defienden esta postura. Creo, como ellos, que el sector educativo (tanto en el nivel básico como en educación superior) ha caído en un estado de comodidad que le ha impedido evolucionar a una velocidad comparable con la de otros fenómenos, como el de la información. Creo, también, que el ritmo de esas transformaciones es inadmisible en los tiempos actuales. Pero, aún siendo cierto todo lo anterior, no creo que, bajo esas premisas, debamos caer en un frenesí de asimilar lo “viejo” a “malo”, y de asumir que lo nuevo, simplemente por nuevo, es bueno.
“En lo tradicional hay virtud”
La frase no es mía. Se la escuché en una conferencia pública a mi antecesor, Juan Antonio Casas, quien urgía, con acierto, a que los educadores no cayéramos en la práctica de “innovar por innovar”. Oyéndolo, pensaba en la alineación conceptual de sus planteamientos con lo que el Papa Francisco ha denominado en otros espacios, y para otros efectos, la “cultura del descarte”: una especie de modo de actuar que obliga a deshacerse de lo viejo, simplemente por el hecho de ser viejo.
Las circunstancias actuales nos han llevado, por fortuna, a darnos cuenta de que no todo lo nuevo es, por sí mismo, bueno. Vaticinamos por años que el mundo debía digitalizarse, y ya digitalizado, nos dimos cuenta que el entorno digital no consigue, ni de cerca, mucho de lo que, de manera casi orgánica, consigue el entorno escolar “tradicional”: ofrecer un ambiente para aprender a resolver conflictos (valorar el conflicto, incluso), para entender y valorar las normas, para resolver las diferencias dialogando (las pantallas permiten excelentes monólogos, pero no siempre buenos diálogos), para dar “señales” de aprendizaje o confusión a través del lenguaje no verbal, y para utilizar esas señas como insumos para proveer mejor retroalimentación, entre otras. Éste podría ser un listado exhaustivo de todos esos elementos indispensables en un proceso de formación y presentes en las prácticas “tradicionales” bien estructuradas, pero son solo una rápida ilustración de las experiencias y manifestaciones que el entorno virtual, con todas sus bondades irrefutables, no logra suplir aún.
Eso no quiere decir, entonces, que tras el contexto transformador que hemos vivido por la pandemia, los educadores podamos decir que “lo viejo le ganó a lo nuevo”, y que, como consecuencia de ello, vayamos a volver como si nada a nuestras prácticas originales. Significa más bien, para usar una expresión del autor Jared Diamond en su libro “Crisis: cómo reaccionan los países en momentos decisivos”, que la tarea más urgente que nos corresponde a los educadores, es la de ensamblar unos ´mosaicos´ que, combinando lo mejor de lo tradicional con lo mejor de lo novedoso, nos permitan capitalizar una crisis como la actual de la mejor manera posible en favor de nuestra sociedad.
Nova et vetera: lo nuevo y lo antiguo.
Mi argumento es que la búsqueda permanente del equilibrio, de combinar lo mejor de lo viejo con lo mejor de lo nuevo, es la forma más disruptiva e inteligente de innovar. Pareciera incoherente, casi atrevida, una entrada en un blog para explorar formas de abordar el reto de desarrollar habilidades para el Siglo XXI, que propenda por proteger las virtudes propias de la educación de los siglos pasados para lograr ese propósito. Sin embargo, creo que el aprendizaje que se ha derivado de la pandemia nos ha dejado ver que este no es un planteamiento descabellado. El problema no es que las aulas de hoy se vean como las aulas de hace dos siglos. El problema es que las prácticas al interior de esas aulas no hayan evolucionado a un paso sostenible. Con un ejemplo sencillo, como el consenso global que se ha generado entorno al papel que juega la presencialidad como elemento edificador del proceso educativo, hemos aprendido que en un entorno bien estructurado de estímulos alineados con un propósito pedagógico (Dewey, 1916) efectivamente podemos formar jóvenes más solidarios, más persistentes y más colaboradores, o lo que es lo mismo, mejor habilitados para liderar la sociedad del Siglo XXI. Y, quizás, si nos proponemos hacer un ejercicio de revisión crítica y colectiva sobre qué prácticas deben renovarse, cuáles deben reivindicarse y cuáles, en efecto, deben descartarse, empezaremos a darle ejemplo a nuestros estudiantes de cómo usar con acierto la habilidad más importante que dominará los tiempos modernos: la del aprendizaje sobre el propio aprendizaje.
Alejandro Noguera Cepeda es el Rector del Gimnasio Campestre en Colombia. Ha sido docente de diferentes cátedras de educación secundaria y trabajado en procesos de acreditación internacional de colegios. Alejandro es un invitado especial en nuestra serie de blogs sobre el desarrollo de #habilidades21 en América Latina y el Caribe.
Mantente en sintonía siguiendo nuestra serie de blogs sobre educación y #habilidades21. Encuentra la primera entrada de esta serie aquí. ¡Descarga el Futuro ya está aquí y mantente atento a nuestras novedades!

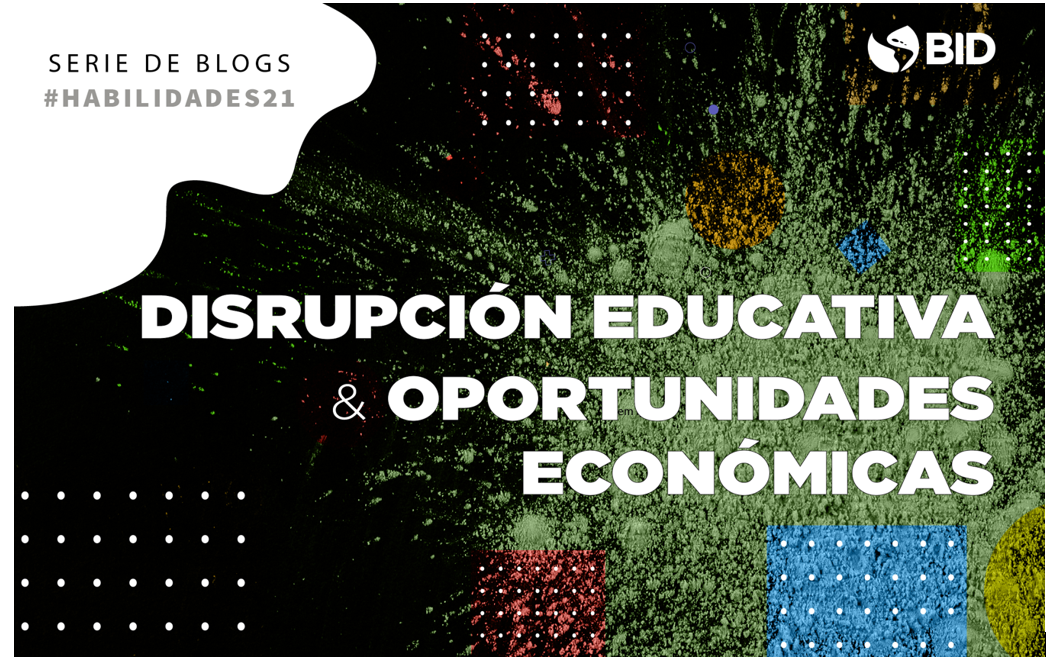

Leave a Reply