Los desastres causan enormes interrupciones, pobreza y migración. Aprendiendo de COVID-19, una nueva generación de programas de bienestar social ayudará a los más pobres a enfrentar mejor los eventos climáticos extremos.
Tormentas, incendios, sequías y otros desastres son una dura realidad para América Latina y el Caribe. Su ocurrencia ha aumentado de cinco a seis veces en los últimos 50 años. Según estimaciones del BID, casi 78 millones de personas pobres en América Latina y el Caribe son vulnerables a los impactos.
Fortalecer la infraestructura a menudo se considera la primera línea de respuesta, ya sea construyendo viviendas que puedan resistir huracanes, construyendo puentes que puedan sobrevivir a inundaciones, o incluso reubicando comunidades a áreas más seguras.
Pero aumentar la resiliencia general requiere acción en varios frentes. Hoy, una herramienta poderosa está tomando forma para ayudar a proteger a los más pobres y vulnerables de los desastres: programas de transferencia de efectivo especialmente diseñados, parte de una nueva generación de redes de seguridad social resistentes a los choques conocidos como programas de protección social adaptativa, con El Salvador como país pionero.
Alexandre Bagolle, un especialista del BID en programas de protección social, dice que estas nuevas herramientas son necesarias porque los pobres tienen más probabilidades de vivir en áreas propensas a desastres y carecen de los medios financieros para enfrentar un desastre, hundiéndolos más en la pobreza. “Los países no están preparados para enfrentar este desafío”, señala.
Los programas de protección social adaptativa, como su nombre lo indica, pueden aplicarse a todo tipo de iniciativas de apoyo social, pero las herramientas más poderosas son las transferencias de efectivo, que han existido como programas contra la pobreza durante décadas. Pueden ser condicionales o incondicionales. En las transferencias de efectivo condicionales, los pagos se realizan cuando las familias cumplen ciertas condiciones relacionadas con la educación y la salud de sus hijos.
Durante una emergencia, sin embargo, los pagos generalmente se realizan rápidamente y con pocas condiciones, como fue el caso durante la pandemia de COVID-19. Antes del brote, uno de cada cuatro ciudadanos de América Latina y el Caribe recibía transferencias de efectivo. Eso aumentó a más de uno de cada tres en el período inmediato posterior a la pandemia.
Un estudio1 del BID encontró que, si bien las transferencias de efectivo vinculadas a COVID-19 ayudaron a evitar los peores efectos sociales y económicos de la pandemia, también fueron un instrumento impreciso. A menudo ayudaron a quienes no lo necesitaban y carecían de rampas de salida para detener los pagos una vez que pasó la emergencia.
El estudio instó a los países a reformar sus sistemas de protección social “para hacerlos más flexibles, eficientes y sostenibles, e incluir estrategias que proporcionen protección contra choques”.
Un buen programa de transferencia de efectivo, condicional o no, se basa en proporcionar información confiable a quienes gestionan los programas. COVID-19 mostró que las agencias gubernamentales a menudo no lograban coordinarse o compartir información sobre quién era pobre, dónde vivían y cómo se podía transferir dinero rápidamente.
Ahí es donde entran los programas de protección social adaptativa: buscan pixelar la información a nivel de hogar. Se trata de “cómo usamos los programas de protección social para mejorar la resiliencia de los hogares, comenzando con los más pobres”, dice Bagolle. La investigación demuestra el valor de dichos programas para ayudar a los hogares pobres a ganar resiliencia. Un hogar que recibe transferencias de efectivo condicionales tiene más probabilidades de invertir en la protección contra tormentas de sus viviendas, por ejemplo. Sin ellas, dice la experta en sostenibilidad del BID, Mariana Alfonso, las familias toman “medidas mal adaptativas” después de un desastre, como vender un activo productivo o sacar a los niños de la escuela para que trabajen en las granjas.
“Esto es algo que afecta especialmente a los jóvenes adolescentes varones”, dice.
Los pagos en efectivo pueden ayudar a evitar que estos eventos que cambian la vida ocurran, así como proporcionar dinero para pagar el transporte en caso de una evacuación. Pero para que eso suceda, deben estar bien dirigidos y ser previsibles. Y eso requiere un marco institucional sólido detrás de ellos.
La respuesta adaptativa de El Salvador
El Salvador es uno de los países de la región más vulnerables a los desastres. También tiene buena información sobre la pobreza a partir de encuestas de hogares y otras fuentes. Su programa de protección social adaptativa es innovador en que proporciona pagos oportunos y es de alcance nacional, así como tecnológicamente avanzado.
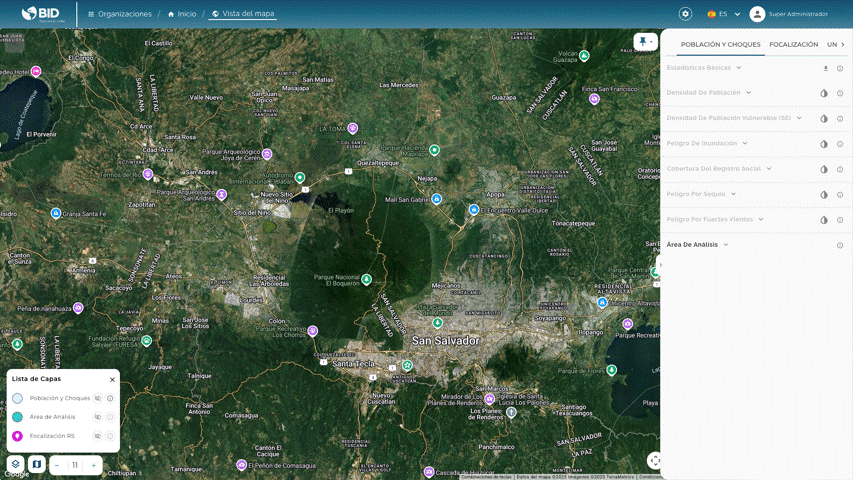
Entra en escena “GaIA”, una base de datos basada en mapas cuyo nombre fusiona la diosa griega de la Tierra con “IA”, el acrónimo de inteligencia artificial. Utiliza IA para interpretar imágenes satelitales para determinar densidades de población, y luego cruza las densidades con datos socioeconómicos para identificar las ubicaciones de las familias más pobres en riesgo de huracán, inundación, sequía o incendio.
El sistema identificó 400.000 hogares en 262 distritos potencialmente elegibles para asistencia en efectivo – casi 2 millones de individuos, o un tercio de la población del país. Van desde San Salvador, la capital y el distrito más rico, donde solo el 2% vive por debajo del umbral de pobreza, hasta San Isidro en el noreste del país, donde el 47% de los hogares se clasifican como pobres.
Como parte de un proyecto de US$100 millones para crear un registro social y un sistema de protección social adaptativa, el BID está proporcionando US$20 millones al ministerio de finanzas de El Salvador para la próxima etapa del programa, donde los funcionarios se despliegan en las áreas identificadas para obtener información que permitiría que el dinero se distribuya poco después, o posiblemente antes, de la llegada de un huracán.
Luis Tejerina, un especialista del BID que está gestionando el proyecto, compara el proceso con “construir el arca antes de que llegue la tormenta, no durante la tormenta”.
Las condiciones para los pagos están detalladas en un documento, donde nueve organismos gubernamentales – desde el ministerio de finanzas hasta el ministerio de salud – están en la misma página en todo, desde lo que define la severidad de una tormenta hasta los pagos y el grado de vulnerabilidad. Por ejemplo, una familia que cuida a una persona discapacitada puede recibir más asistencia financiera que una que no lo hace. Hay un máximo de US$500 por familia durante entre uno y seis meses.
“Es como la tripulación de un barco”, dice Tejerina. “Cuando llega la tormenta, la tripulación no decide qué hacer; sabe qué hacer”.
Aunque el enfoque hoy está principalmente en los huracanes, puede expandirse a otros eventos, como el calor extremo o los incendios forestales. Estas plataformas de información también podrían usarse para otros programas sociales, no solo transferencias de efectivo, dice Alfonso del BID educación dirigida para aumentar la resiliencia climática o intervenciones de salud, por ejemplo.
Programas similares a GaIA, pero no de alcance nacional, se han probado en Bangladesh y Haití “con resultados positivos”, dice Tejerina. Otros países, como Chile, tienen programas sólidos para desplegar asistencia después de que ocurra un desastre, pero no antes. Desde 2000, América Latina y el Caribe han sufrido más de 1.400 desastres. Enfrentar tormentas y otras calamidades significa todo, desde fortalecer la infraestructura hasta reducir las emisiones. Pero para contribuir a la resiliencia general, también significa fortalecer las instituciones y repensar los programas de bienestar social.
Read this post in English here



Leave a Reply