Aunque la gran mayoría de las escuelas en América Latina y el Caribe han logrado recuperar rutinas parecidas a las de 2019, nadie quiere hacer marcha atrás. Hoy todo el mundo está de acuerdo en que, tras la ruptura provocada por la pandemia, para avanzar hacia una educación de calidad no solo se necesita recuperar el aprendizaje perdido en los últimos años, sino a buscar una transformación permanente de los sistemas educativos.
Los elementos de esta modernización—entre otros la capacitación de profesores para la enseñanza híbrida, la garantía de la conectividad universal y un énfasis intencional en las habilidades del siglo XXI—están a nuestro alcance. Pero lograr una educación de calidad requiere un aumento importante en la inversión educativa.
En el Banco Interamericano de Desarrollo hemos calculado que la región debe destinar por lo menos US$ 221 mil millones en los próximos 10 años para lograr este salto. En un contexto de bajo crecimiento económico y limitados recursos públicos, esto sólo será posible si dirigimos el gasto con precisión láser, lo que implica impulsar una reconversión paralela en la gestión del presupuesto educativo.

Esa gestión debe tener tres ejes: hacia una educación de calidad con gasto inteligente
Primero, habrá que ser mucho más eficientes en la planificación y asignación del gasto para minimizar pérdidas y maximizar el impacto de cada dólar que se invierte.
En la región hay numerosos ejemplos de gasto ineficiente, como la contratación excesiva de profesores en escuelas con pocos estudiantes, la concentración de estas escuelas en una misma zona, o los programas que favorecen a centros educativos con estudiantes de nivel socioeconómico elevado en vez de dar más apoyo a los centros a donde asisten los más vulnerables, lo que perpetúa la inequidad en la distribución de recursos. También en algunos países, la disminución de la matrícula de estudiantes debido a cambios demográficos fue acompañada por un aumento de la planta docente, lo cual generó ineficiencias significativas en la asignación de recursos.
Pero cuando las autoridades deciden promover el gasto inteligente, priorizando la eficiencia y la transparencia, la evidencia muestra que rápidamente se pueden lograr resultados. En Chile, por ejemplo, el gobierno logró ahorros de 20 millones de dólares por año al mejorar la forma de licitar la alimentación escolar. Y Perú ha mejorado la eficiencia con una política de “compromisos por desempeño” que condiciona el desembolso de fondos al cumplimiento de metas educativas.
Segundo, aumentar la inversión no quiere decir pagar más por el mismo servicio.
Para conseguir resultados diferentes, el sistema educativo tiene que garantizar un salto cuantitativo de calidad. En una región en la que más del 50% de los jóvenes de 15 años no entienden lo que leen y alrededor del 60% no tienen conocimientos básicos de matemáticas, no podemos darnos el lujo de seguir haciendo lo mismo. Eso implica que las escuelas deberán acelerar el aprendizaje y proteger la trayectoria educativa de cada estudiante. Hoy gran parte de la inversión en educación se pierde porque el 36% de los jóvenes no completan la educación secundaria de manera oportuna y solo el 19% de los que terminan sale con las habilidades necesarias para la vida y el trabajo.
Para revertir esta tendencia, Costa Rica ha creado una unidad para prevenir la exclusión educativa y coordinar esfuerzos en todos los niveles del sistema educativo. Uruguay creó un sistema de alerta temprana que identifica estudiantes en riesgo y ofrece intervenciones oportunas para atender las necesidades individuales. Y países como Argentina, Guatemala o México están desarrollando programas de tutorías remotas para acelerar aprendizajes fundacionales en lenguaje y matemáticas, cerrar brechas y paliar la desvinculación escolar profundizada durante la pandemia.
Te puede interesar: Más allá de los buenos deseos: terminar con la desigualdad requiere transformar la educación
Por último, lo que no se mide, no existe: no se puede planificar de manera eficiente y asignar equitativamente si no se dispone de buenos sistemas de información.
Las tecnologías brindan nuevas posibilidades para los sistemas de información y gestión educativa, denominados SIGED. Al proveer datos confiables sobre cada alumno, docente y recurso escolar, estos sistemas permiten saber dónde están las verdaderas necesidades y planificar la inversión.
Los SIGED apoyan las decisiones educativas y la asignación de recursos, mejoran la enseñanza personalizada y la eficiencia administrativa, y promueven la equidad. Además, permiten un diálogo fluido y la coordinación entre los ministerios de Educación y Finanzas.
Por ejemplo, en Ecuador y Perú, a través del uso de estos sistemas se logró mejorar la asignación de docentes, lo que resultó en una enseñanza de mejor calidad y una reducción de las brechas de aprendizaje. En Pernambuco, Brasil, el uso de un SIGED permitió detectar que el Estado destinaba más recursos a las escuelas a las que asistían niños de mayor nivel socioeconómico y menos a las escuelas a las que asistían los niños más pobres. Con esta herramienta, fue posible intervenir para redirigir el gasto. Y en Mendoza, Argentina, el sistema de gestión educativa (GEM) permitió desarrollar índices de vulnerabilidad socioeducativa de estudiantes e instituciones y crear un sistema de alerta temprana basado en inteligencia artificial para prevenir la deserción escolar. Aprovechando que el GEM es un sistema nominal de información educativa, también realizaron el primer censo de fluidez lectora para identificar brechas de aprendizaje y acompañar de forma más focalizada y efectiva a los estudiantes de tercero y sexto grado de primaria y primer año de secundaria.
Con una combinación entre mayor eficiencia en el uso de recursos, sistemas de información y gestión que brinden información de calidad, y una priorización continua del aprendizaje y de la trayectoria educativa de cada estudiante, podemos asegurar el inicio de una nueva era en la educación.

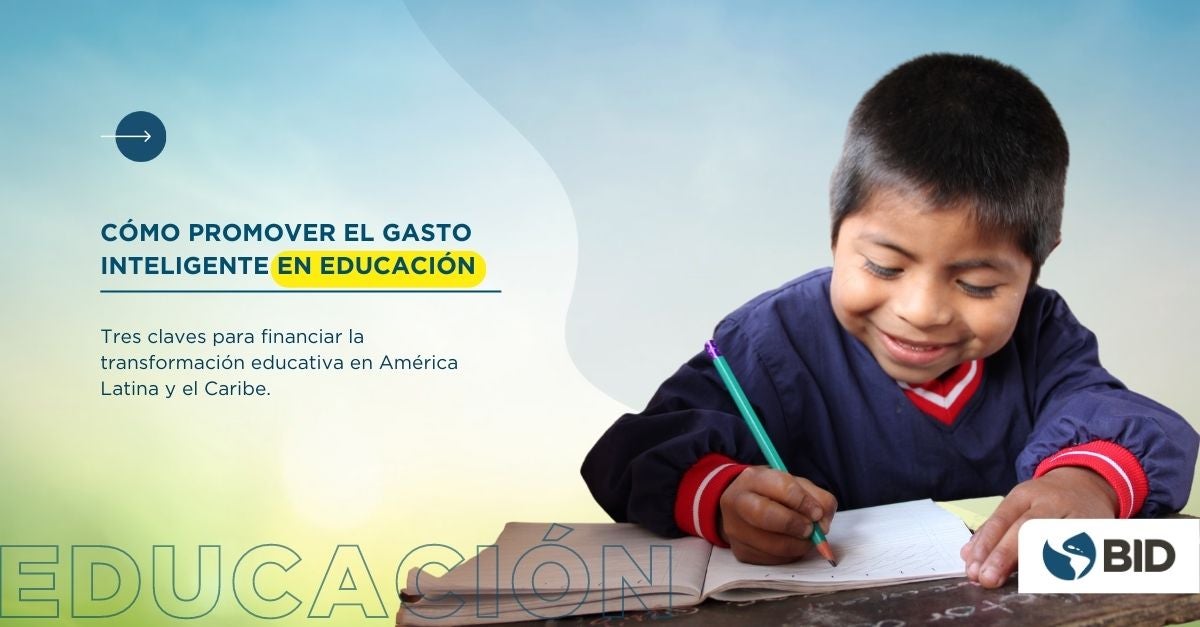

Educación digna