El transporte público gratuito ha surgido últimamente en la discusión de políticas de transporte urbano en América Latina y el Caribe (LAC). Con ejemplos concretos implementados desde el siglo pasado en ciudades de países desarrollados y con proyectos de menor escala en Brasil, es necesario abrir un espacio amplio de discusión en este ámbito, sobre todo considerando la situación actual de las economías de la región en plena recuperación, el estado decaído de los sistemas de transporte público que aún no recuperan sus niveles de demanda de prepandemia y la necesidad de cumplir con las metas de reducción de emisiones a través de la promoción del transporte sostenible.
Hoy en día es posible identificar más de cien ciudades en el mundo que han tenido experiencias de transporte público gratuito, típicamente con buses. En América Latina hay ejemplos en Brasil (p. ej. Agudos, Ivaipora, Monte Carmelo, Muzambinho, Pitanga, Porto Real, Potirendaba, Silva Jardim, y Maricá), anuncios a nivel de programa del gobierno en Chile y discusiones a nivel general en Colombia.
¿Qué sabemos realmente del impacto del transporte público gratuito?
Lo primero es saber qué se busca con este tipo de servicios. Por un lado. se espera disminuir el gasto en transporte que tienen los usuarios de menores ingresos, los cuales posiblemente no tienen otra opción para desplazarse a sus trabajos o lugares de estudio. Al existir sistemas de transporte público gratuitos, se elimina ese efecto en el presupuesto de las personas o familias, y la ciudadanía en general tiene acceso al empleo, servicios de salud, comercio, los servicios públicos y los lugares de esparcimiento, o donde se desarrollan actividades culturales dentro del área de cobertura de los servicios gratuitos.
Otros argumentos apuntan a situar al transporte como un servicio público que presta la ciudad, y que más que ser un servicio pagado por los usuarios, sean los residentes quienes, a través de impuestos u otros mecanismos, financien el servicio como un bien de uso libre y gratuito para los habitantes.
Uno de los objetivos de esta política es disminuir el costo que tiene el sistema de cobro de la tarifa, que requiere, por ejemplo, tarjetas electrónicas de pago, una red de puntos de carga de las tarjetas, sistemas de atención de reclamos de los usuarios y una serie de procesos que administran los fondos recaudados para finalmente pagar a las empresas que operan los servicios de transporte.
En Boston, EE. UU., donde se implementaron tres líneas de buses gratuitas, las encuestas a los usuarios indican que efectivamente se ha favorecido a grupos de usuarios de nivel socioeconómico más bajo, los pasajeros han experimentado ahorros mensuales significativos y que estos servicios gratuitos atraen o recuperan la cantidad de pasajeros transportados a un ritmo mayor que el resto del sistema después de la pandemia. Esa mayor cantidad de pasajeros, equivalente al 15%, corresponde a personas que antes no podían viajar por el costo que involucra pagar la tarifa. También hay viajes a pie y bicicleta que ahora se hacen en bus gratuito y, en menor medida, se identifican viajes de personas que usaban automóvil y ahora viajan en bus al no tener tarifa.

Dentro de los efectos negativos que pueden surgir si existen servicios de transporte público gratuito, hay dos que llaman la atención y que deben ser controlados si perjudican el servicio: los “usuarios no deseados” y el hacinamiento. El primero se refiere a la posibilidad que usuarios disruptivos o conflictivos utilicen los buses como refugio o para “pasar el tiempo”, lo cual puede generar molestia o incomodidad a otros usuarios. Lo anterior se pudo evidenciar en varias de las experiencias de países desarrollados. Por ejemplo, en Estados Unidos, un estudio evaluó esta experiencia en el transporte gratuito, donde los encargados de dichos sistemas indicaron que no era un problema significativo. El segundo efecto negativo consiste en el aumento de la demanda debido a la gratuidad, sobre todo si no se agregan más buses a los servicios, se incrementan los niveles de hacinamiento y, por ende, empeora la calidad del servicio.
En los casos estudiados que han implementado gratuidad, la pérdida de ingresos que se produce ha sido cubierta por el país mediante impuestos de los residentes de la ciudad. Mantener el financiamiento de los servicios gratuitos es uno de los desafíos de esta política pública.
En conclusión, la experiencia internacional y local ha demostrado tanto aspectos positivos como negativos de la aplicación de las políticas de gratuidad en el transporte público. En el contexto de la región preocupa la necesidad de financiamiento adicional de la gratuidad por parte de los estados y que los mecanismos de captura de recursos (impuestos adicionales) sean reticentes para la población. Si los objetivos son rebajar gastos en las poblaciones de menores ingresos y, con ello, aumentar la accesibilidad de dichas poblaciones a oportunidades de empleo, estudio o salud, parece importante estudiar y analizar, desde la perspectiva del buen uso de los recursos, posibilidades de apoyo más directos a dichos estratos de la población como son los subsidios focalizados en las poblaciones vulnerables.
Un buen ejemplo de ello es la reciente política de cobro de tarifas implementada por el sistema red de Santiago. Por medio del pago digital (código QR), los usuarios que registran un gasto en viajes superior a $38 mil pesos chilenos (aproximadamente US$45) al mes, son beneficiados con viajes gratuitos. Esto implica que una persona que viaja en promedio tres veces por día en 20 días laborales al mes, tiene 12 viajes gratuitos aproximadamente. Este esquema apunta efectivamente a establecer un gasto máximo por persona en transporte público, y valora a los usuarios cautivos del sistema, apuntando en la dirección correcta de focalización de la política hacia los más necesitados y principales usuarios de los sistemas de transporte público.
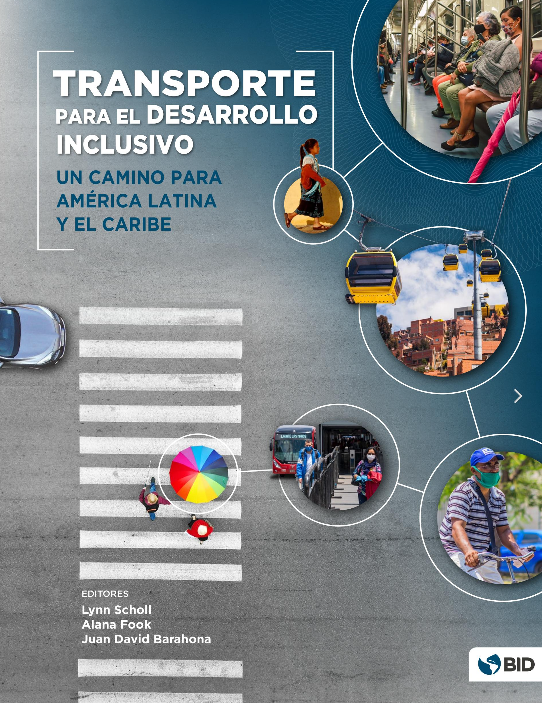
Si quieres saber más sobre asequibilidad en transporte te recomendamos leer el Capítulo 2 del informe insignia de transporte e inclusión. Descárgalo aquí.
Autor Invitado
Gabriel Montero es un profesional especialista en transporte con especial interés en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas relacionadas con la especialidad, así como en el diseño y aplicación de metodologías de análisis y evaluación de problemas de transporte. Gabriel se formó como Ingeniero Civil Industrial (SCT Transporte) en la Universidad de Chile y desde 1999 es consultor en distintos ámbitos de la ingeniería de transporte, además de desempeñar actividades paralelas relacionadas.
Gabriel ha formado parte de equipos profesionales permanentes y eventuales a nivel nacional e internacional y es socio de la consultora ARISTO en Chile. Paralelamente, ha trabajado como Consultor Internacional en temas de transporte para el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo, y como asesor para gobiernos extranjeros (Panamá, Perú, Colombia, Ecuador y otros) y para los ministerios de obras públicas, de energía y de transportes de Chile.

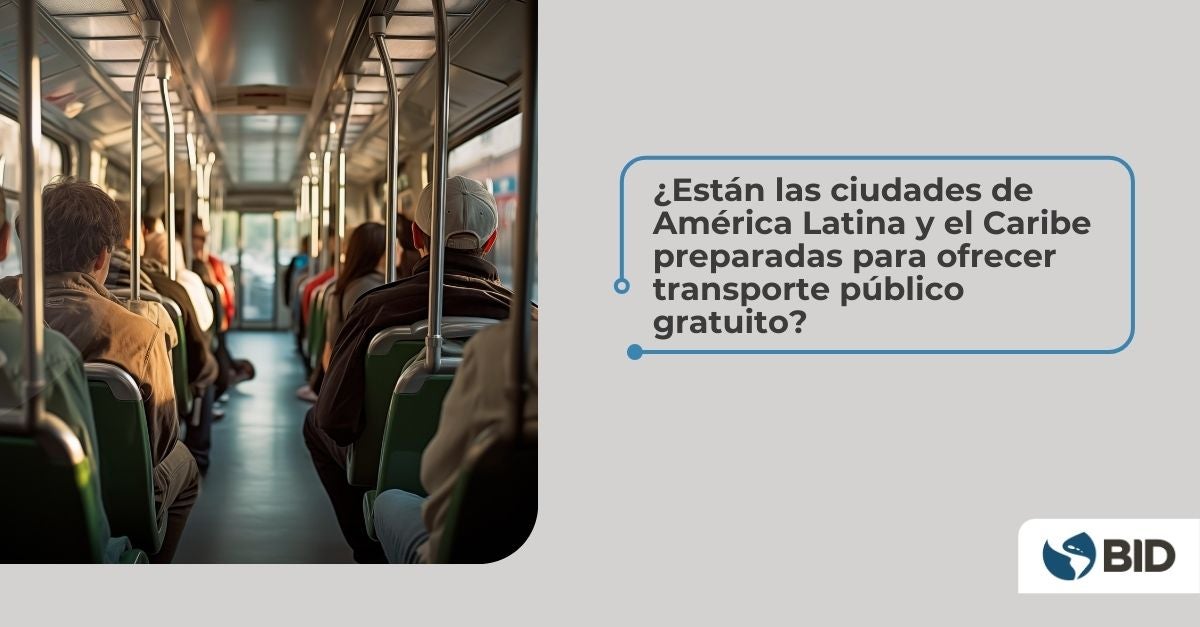

Comparto los criterios establecidos y pienso que con los altos niveles de subsidios actuales, particularmente en el transporte publico de Chile, se puede avanzar al transporte publico gratuito y de propiedad estatal.
Comparto opinión en medio de prensa Chileno, Felipe Ulloa
https://cooperativa.cl/noticias/pais/transportes/ex-consultor-cepal-el-camino-a-seguir-en-chile-es-que-el-transporte/2020-01-22/041843.html
Comparto otra publicación en prensa Chilena, en la misma linea del articulo publicado por ustedes, felicito este avance.
https://www.latercera.com/opinion/noticia/transporte-publico-ano-del-estallido-social/RV4KDKB2PVDQBAS5OT3SIVGPZM/